Nubes de gas
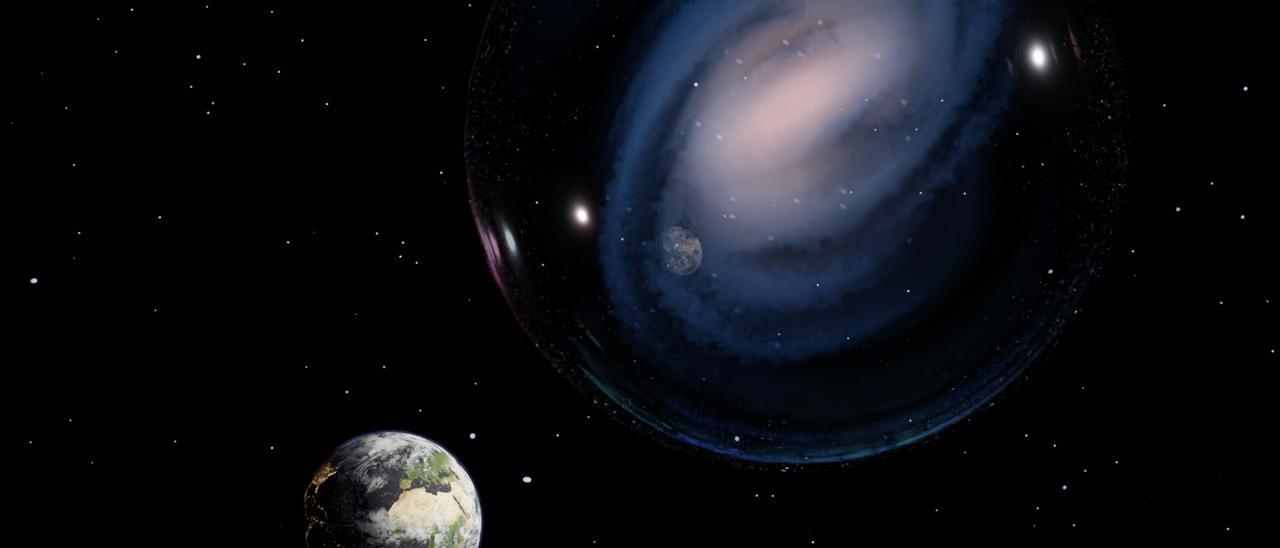
Representación artística de la galaxia espiral barrada ceers-2112, descubierta por el James Webb. / EFE
Las revoluciones amargan sus entusiasmos. Las frustra ese mismo anhelo imposible que las alimentó. Sus hijos llenarán las fosas comunes si es que no se devoran entre ellos. Da igual las políticas que las tecnológicas o sociales. Ni siquiera la más exitosa colma todas las expectativas. Sus consecuencias se someterán a un permanente debate.
En el guirigay de las revoluciones, sin embargo, la neolítica disfruta de un prestigio especial. Nadie la discute ni se modifica en la querella de las leyes de educación. A todos nos la han enseñado de manera aséptica, como un hecho irrefutable. El ser humano, cazador-recolector y casi siempre nómada en la búsqueda de esos recursos, aprendió a labrar y se asentó. Con esta sencillez se enuncia el momento más trascendental de nuestra historia. Cualquier civilización posterior, la más magnificente que se nos ocurra, se debe a tal sedentarismo.
A ese Holoceno, por contra, le debemos también todo el dolor. No pecaron Adán y Eva, que solo poseían lo que alcanzaban sus manos y tomaban estrictamente lo que necesitaban. El castigo, en todo caso, excedió su crimen. Al sudor de la frente, Yaveh le ha añadido la sangre que también se derrama. El primer hombre que decidió que la tierra que sus pies hollaban le pertenecía y la cercó, ese es el verdadero culpable cuyo pecado original arrastramos.
En la justificación de tal propiedad nos hemos inventado los pueblos elegidos y las naciones inmanentes, que son artificios. Lo cierto es que en nuestros genes se mezclan amores consentidos y prohibidos, violaciones y deslices, alianzas y tributos, migraciones e invasiones. Hemos olvidado que todos somos, en esencia, vagabundos que un lejano día partieron desde África en pos de un horizonte que jamás podrían alcanzar. Tal vez nuestros ancestros se fueron instalando donde mejor les convenía. Yo creo que simplemente se cansaban o rendían, como en el ártico. Los más soñadores se levantaban a la mañana siguiente, rehacían el hatillo y proseguían. Siguen caminando. Son los que hoy miran a las estrellas.
No nos define el lugar que coyunturalmente habitamos, sino este viaje que nunca termina. Israelíes y palestinos se degüellan por quién llegó antes y delante de Ferraz se escupe “España” a los infieles. Renuncian a un país al que la mayoría quiera pertenecer por uno del que nadie sea capaz de escapar. Les emociona el catastro.
Hay otra revolución que solo los terraplanistas cuestionan; la de Copérnico y su “De revolutionibus orbium coelestium”, en que cada cuerpo celeste orbita en torno a otro hasta regresar al mismo sitio. Pero ni siquiera en esta revolución literal todo sigue igual. Tantas son las maravillas que aún desconocemos. El telescopio espacial James Webb ha detectado en la nebulosa Orión objetos del tamaño de Júpiter que flotan libremente en el espacio. No son ni planetas ni estrellas, sino un poco de ambos; gigantes gaseosos que transitan sin las ataduras de la gravedad. Ningún sol los posee ni los detenta.
Relativamente jóvenes, de un millón de años, los astrónomos descartan que estas nubes compactadas puedan albergar vida ahora mismo. Alejadas de cualquier fuente de calor, pronto cristalizarán, creando quizá esas condiciones. Será cuando las razas que hayan generado parcelen su superficie y se empiecen a matar entre sí. Durará apenas un instante en la cuenta de los eones. Ese mismo frío las desolará. Y así a nosotros. Todos nos aferramos a lo que en realidad son nubes de gas. Despreciamos este milagro que constituimos. Esa es la revolución pendiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- En Vigo entendí la importancia que para un trabajador supone tener conciencia de clase
- Los camarones de la Ría de Vigo al descubierto
- Culturismo, un modo de vida que aúna deporte y dieta
- El viaje al infierno de Ceferino Pereira
- A 'Movida' foi o Holocausto da música en Vigo
- La mujer de la pincelada libre
- Un lugar en el mundo
- La artista que combate con una sonrisa

